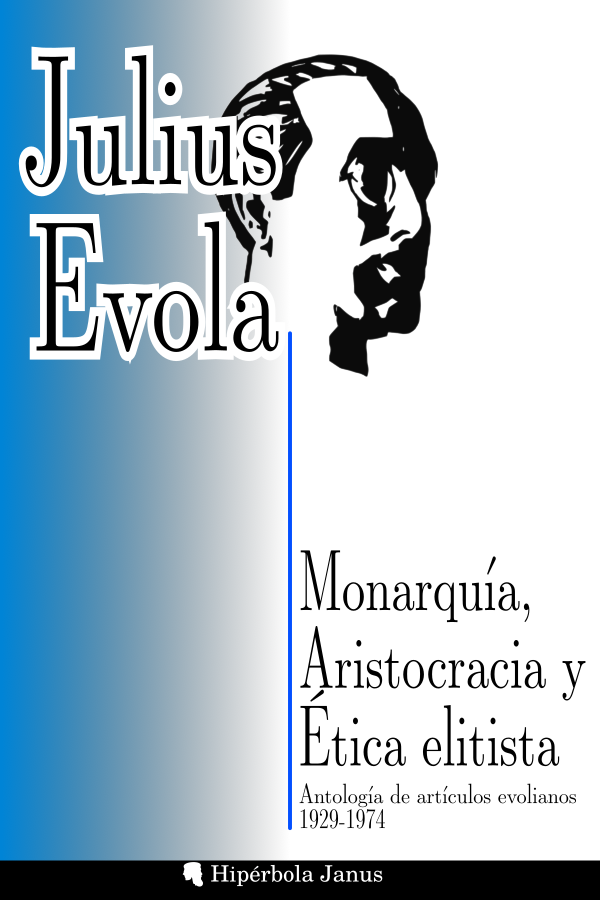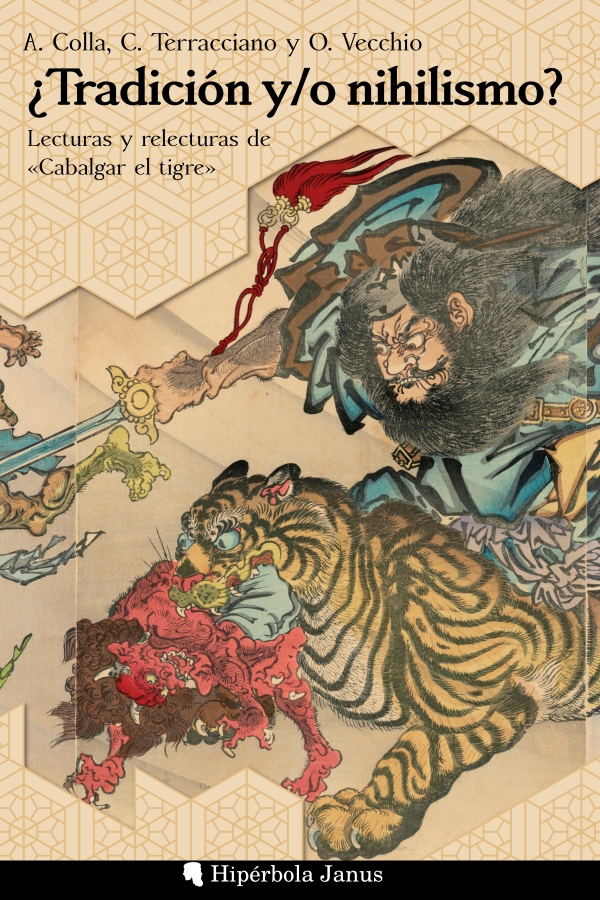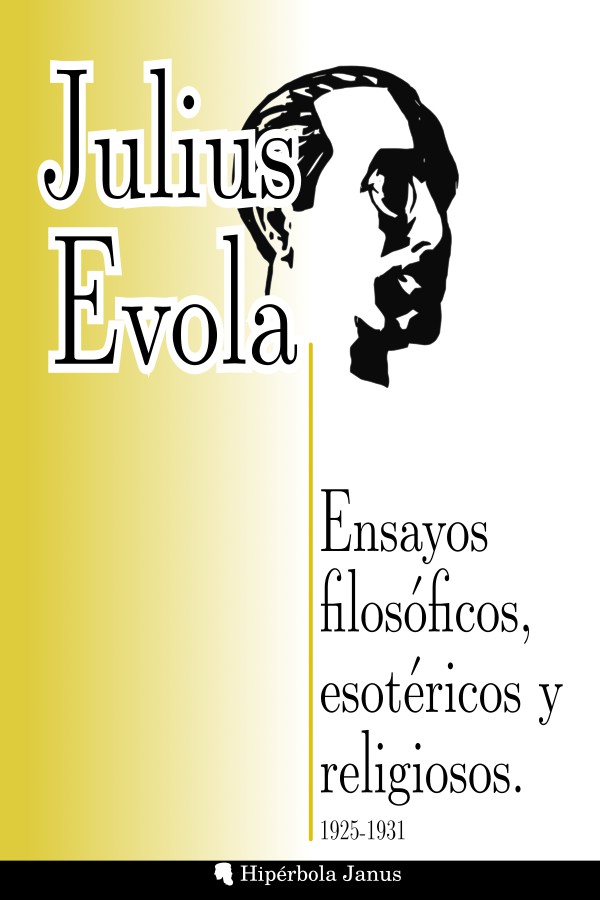Recuperar el fundamento espiritual asociado al acto físico
En la actualidad, el deporte se ha convertido en una opción de consumo más, que se ofrece a las masas desarraigadas como un poderoso complemento al ego y a una falsa y devaluada imagen de autoperfección. La realidad es que el horizonte del mundo moderno, dominado por la cantidad, por la técnica y la inmanencia el deporte se ha degradado a un mero espectáculo (los eventos deportivos, con el fútbol como el mejor ejemplo) en lo colectivo, o bien, en el terreno más personal, como una forma de evasión o, como decimos, como una forma de encubrir un vacío interior, un desierto espiritual que no para de crecer. La actividad física se ha vaciado de todo su contenido simbólico, heroico y ascético, para convertirse en un producto de consumo masivo, regido por ese culto al cuerpo, la competitividad comercial o, en el caso del deporte de élite, por la idolatría del récord y la estadística, y finalmente el dinero.
Sin embargo, el deporte, en sus aspectos menos conocidos y más trascendentes, puede convertirse en una vía de transformación interior, puede representar esa vía iniciática desconocida que nos abra nuevos caminos hacia la elevación del alma. Julius Evola, el insigne Maestro ario-romano, nos recuerda en sus escritos, y más concretamente en Meditaciones de las cumbres la necesidad de trazar una frontera clara y nítida entre el deporte moderno, con las características sintéticamente descritas, que no son sino la sombra degenerada de un ethos heroico y vertical, y la actividad física como instrumento iniciático y de elevación, que encuentra en la Montaña y la práctica del montañismo en sus diferentes variantes un símbolo de elevación metafísica, en una ardua y sacrificada ascensión hacia lo alto. Y en este caso no debemos hablar de un simple goce estético ni por una cuestión de mera satisfacción personal, sino de una voluntad de trascendencia, una nostalgia por el orden perdido que viene representada por el enfrentamiento con la piedra, el hielo y el vértigo, que son los elementos y las fuerzas a las que el montañero se enfrenta en su camino hacia la cumbre.

El Monte Eiger, la legendaria montaña ubicada en los Alpes suizos ha tenido durante décadas la aureola de inexpugnable con sus 3970 metros de altitud. Escarpada y desafiante, se ha cobrado la vida de numerosos alpinistas y aventureros.
Dentro de la Cosmovisión indoeuropea, la actividad física siempre se encuentra orientada hacia una dimensión superior. Tanto en el terreno de la carrera, en la lucha o en la prueba física en general había un vínculo profundo con el rito, con la iniciación y la integración en el orden cósmico. El cuerpo no era un fín en sí mismo, sino un medio, un instrumento. Mientras que la dificultad que planteaba la prueba a los límites del cuerpo más que un obstáculo a superar, suponía un medio de purificación. Y finalmente, la victoria suponía, más que la gloria y la fama personal, una manifestación de conformidad interior con el principio superior.
Monarquía, Aristocracia y Ética elitista
Antología de artículos evolianos 1929-1974
Julius Evola
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2022 |
Páginas: 316
ISBN: 979-8846898066
Y es que el deporte concebido desde un enfoque tradicional es inseparable del ascetismo. Y no hablamos de un ascetismo negativo, el propio de los santos medievales, sometido a la mortificación y el rechazo, sino un ascetismo heroico y viril que busca la perfección de la forma, la unificación del ser y la superación de los límites. Existen multitud de ejemplos que lo ilustran y que van desde el hoplita griego, los torneos de caballeros medievales, las danzas de los pueblos nórdicos, o la lucha ritual japonesa, por citar algunos. Todas estas formas comparten un mismo objetivo, que no es otro que el de disciplinar el cuerpo para afirmar el espíritu, dominar lo bajo para servir a lo alto.
Nada que ver con las modernas disciplinas deportivas, que se desarrollan en un ámbito restringido e inmanente, y de un carácter puramente subjetivo, aunque hablemos de deportes colectivos o de equipo, donde la gloria personal o el dinero han desacralizado la actividad física, la han desritualizado, para someterla a la lógica del mercado y el espectáculo. Podríamos decir que el récord ha sustituido al símbolo, y el esfuerzo físico se orienta a las mismas lógicas cuantitativas que dominan el mundo moderno.
Frente a todas estas formas de banalización y degradación de la actividad física, el deporte, vivido como ascesis, también puede considerarse como una forma de resistencia espiritual frente a la modernidad. Especialmente, cuando hablamos de un mundo donde prevalecen los valores burgueses del liberalismo, ahora implementados a través de los últimos estertores de este sistema putrefacto a través de la posmodernidad. Y es que el mundo actual, del mismo modo que populariza el deporte y llena los gimnasios, también invita a la comodidad, a la evasión fácil y al esfuerzo voluntario. Frente a estos valores inherentes al burgués, la reivindicación del dolor, la aceptación del riesgo o el silencio interior que precede al acto, son formas de rebeldía que demuestran una voluntad no domesticada y una vocación que va mucho más allá de los típicos narcisistas musculados de gimnasio, nos habla de guerreros que al igual que en la pequeña y gran guerra santa de la que habla Evola, libran su propia guerra en un doble plano, en el físico y en el metafísico.
La montaña, que aparece en el pensamiento evoliano como la máxima expresión de esta idea, ofrece una imagen perfecta: la cima permanece allí, muda e inaccesible, indiferente al éxito o al fracaso de quien acomete la tarea de coronarla. Subirla implica luchar contra uno mismo, contra la gravedad material y la inercia espiritual. No hay público ni espectáculo, no hay gloria de masas, sólo una transformación silenciosa, la que corresponde al hombre que ha vencido al miedo, a la incertidumbre, al cansancio y al propio deseo de renunciar tras un ascenso extenuante, que se eleva y se vacía, para encontrarse finalmente con algo superior a él, que lo envuelve y lo transforma interiormente.
El hecho de que el acto deportivo sea concebido desde la más pura inmanencia en nuestro tiempo, probablemente tenga que ver con la propia concepción del cuerpo que tenemos, y que entra en claro contraste con aquella de las civilizaciones tradicionales. El cuerpo era concebido como una forma visible de una esencia invisible, como el soporte de una función superior, y no como un fin en sí mismo, como vemos a través del extravagante y desviado culto al cuerpo de nuestros días. Su fuerza, su belleza y armonía no eran, ni mucho menos, valores autónomos, más bien manifestaciones de un orden espiritual más amplio. En este marco las actividades físicas (no solo deportivas, como hoy las concebimos) como la danza, el ejercicio o la caza, estaban integradas en un cosmos simbólico regido por arquetipos, mitos y ritos. El gesto físico no carecía de importancia o era una cuestión menor, meramente utilitaria, sino que también tenía unas connotaciones trascendentes.
Estas concepciones las podemos ver en el mundo griego. El atleta griego no era un simple cuerpo entrenado para la victoria, sino alguien que encarnaba la kalokagathía, la armonía entre la belleza corporal (kalós) y la excelencia moral (agathós), lo que venía a ser el ideal de virtud y perfección en el ámbito helénico. En los Juegos Olímpicos primitivos, la competición estaba consagrada a los dioses, de modo que no se trataba tanto de conseguir récords o acumular fama como de rendir tributo a un ideal supraindividual. La gimnasia, la lucha o el pentatlón eran formas de educación integral donde el alma se templaba al ritmo del cuerpo.
La misma idea atraviesa la Edad Media europea a través del ideal caballeresco. El caballero no emprendía sus enfrentamientos con armas o libraba combates por pura vanidad, sino que era para servir a un orden sagrado, el cual fundamentaba su razón de ser en la fe, el honor o la fidelidad. Había una función ontológica profunda que justificaba sus acciones, que servían de base para defender una idea del bien y de la justicia, nada que ver con cuestiones ególatras o en virtud de la técnica. El cuerpo se educaba para obedecer a un ideal superior, más grande, y encarnar así una misión que trascendía los límites. De hecho, la contención, la cortesía o la mesura eran tan importantes como la fuerza o el arrojo en el combate. El ejercicio físico no era una forma de emancipar al cuerpo, sino que lo integraba en una forma superior.
Más podría decirse en relación al Japón tradicional, concretamente a la doctrina del Bushidō, el camino del guerrero, a través del cual el cuerpo era templado a través de un riguroso código ascético. La lucha en cualquiera de sus variantes se convertía en una forma de meditación en movimiento, en un acto ritual dispuesto con el objetivo de confrontar el vacío y superar el ego. A través de las artes marciales no se combate tanto a un oponente, a un rival, como a uno mismo: el miedo, el deseo de dominio o el impulso ciego. La perfección del gesto no busca una mera eficacia pragmática, sino una resonancia simbólica. Por eso la kata, que es la repetición de formas codificadas, no es una simple técnica, es el camino hacia lo eterno. Cada movimiento tiene un valor que se inscribe y refleja una estructura invisible, que solo se alcanza a través de la forma.

Yukio Mishima (1925-1970) ataviado con una armadura de samurai. El último samurai del Japón, un verdadero kshatriya frente a la cobardía y el aburguesamiento moderno.
Todos estos aspectos, que nos han servido de ejemplo en relación a un pasado tradicional, en un tiempo y un espacio variados, entra en claro contraste con el mundo moderno, donde todos estos simbolismos e ideas de verticalidad se han desgajado por completo de la práctica deportiva. En lugar del rito y la elevación encontramos el espectáculo mercantilizado y la obsesión por el rendimiento físico. En lugar de la interioridad una extroversión compulsiva, un afán exhibicionista llevado a extremos caricaturescos, muy bien ejemplificados a través del tipo que hace posturitas ante un espejo, colmado de una vanidad y un ego fatuos. Es todo pura exterioridad y banalidad, sin ningún conocimiento real y profundo del cuerpo y sus posibilidades iniciáticas.
La única alternativa frente a esta desacralización de la actividad física la podemos encontrar en la reconquista del sentido espiritual del gesto físico. Hay que devolverle su verdadera función originaria a través de una transformación profunda y originaria a lo que hoy día consideramos como «deporte» o «actividad física», y ello pasa por convertir al cuerpo en un medio y no en un fin. De modo que entrenar, competir, resistir y poner a prueba las facultades físicas no debe sino servir a una forma de autotrascendencia, de conquista de la superioridad olímpica de las alturas, volver a pensar en el deporte como un medio de ascesis activa, que se desarrolla en el silencio, en la interioridad, y recupera su conexión profunda con el rito, con la disciplina y la fidelidad a lo superior, a lo que encarna realidades verticales.
Para finalizar estas reflexiones que hemos venido desarrollando, es necesario establecer una relación directa entre la actividad física y la función del guerrero, no como soldado profesional o un mero ejecutor de órdenes, ni al servicio de la destrucción y de la muerte, sino el guerrero tradicional, que es el hombre que vive el combate como un símbolo. Esto nos devuelve a la idea de la pequeña y la gran guerra santa, que combate a los enemigos externos como a los internos, superando el miedo, la pereza, la dispersión o el deseo. Es una guerra espiritual que concluye con la conquista de uno mismo más que con la aniquilación del otro. Esa es la clave, enfrentar y superar las propias debilidades, adoptar una disciplina y liberarse del veneno que emana de los propios antivalores decadentes de la modernidad. El estadio, el tatami, un camino de tierra o la montaña pueden convertirse en escenarios simbólicos de este campo de batalla interior. Al tomarse uno mismo en sus debilidades como adversario a doblegar, el deportista se asemeja, en cierto modo, al asceta: no busca el placer, sino la forma, y tampoco se guía por el éxito externo, sino por una medida interior, así como tampoco compite con un fin material, sino para elevarse. De hecho, como bien señala Evola, cuando la ascesis física comprende esa dimensión interior de orientación claramente trascendente no es inferior a otras vías de realización espiritual.
Cuando el alpinista se enfrenta al vacío, a la soledad, el vértigo o el silencio de las cumbres, se enfrenta a una ley superior, y cada paso exige voluntad, un dominio absoluto de sí mismo, la superación del miedo al fracaso, e incluso a la muerte ante la posibilidad de un mal paso o un accidente imprevisto. Es en estas circunstancias cuando el hombre deja aflorar toda la esencia de su interioridad, cuando realmente se dilucida si posee un centro, si realmente aspira a conquistar la verticalidad perenne de las montañas o si es un esclavo de sus impulsos. Este escenario donde se desarrolla el combate como símbolo también lo vemos en las más antiguas tradiciones indoeuropeas, como en el Bhagavad Gītā, donde el príncipe Arjuna, armado y dispuesto, debe enfrentarse no solamente a sus enemigos, sino también al dilema espiritual del deber. Krishna le enseña que no debe luchar por odio, que su ardor guerrero debe focalizarse en la fidelidad al Dharma, en el camino hacia la liberación. De modo que quien lucha sin mostrar apego al fruto de sus actos, sin odios arraigados, se aproxima al Brahman. Es en este punto donde se refleja la dimensión más elevada del combate, como disciplina interior y renuncia al ego, al servicio de la acción justa.
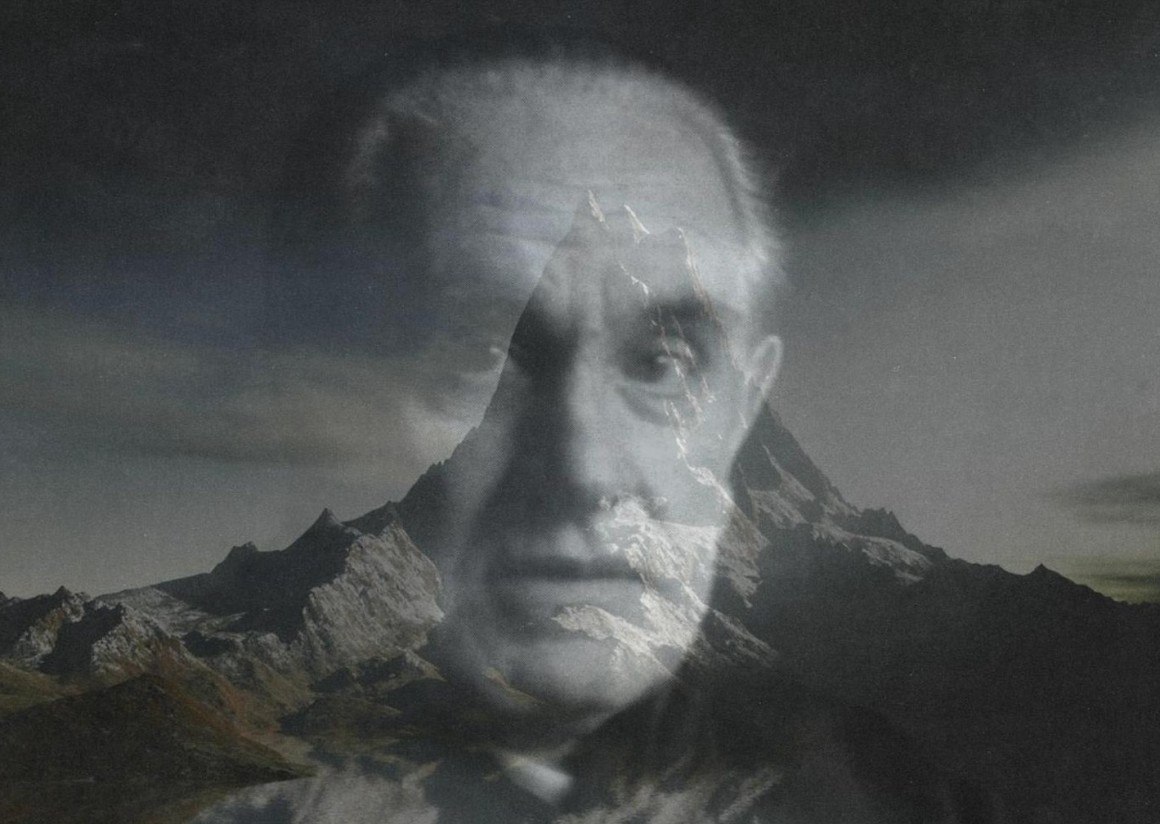
Julius Evola y su destino permanecen indefectiblemente ligados a la Montaña, donde sus cenizas terminaron, concretamente en las cumbres de Monte Rosa (4634 m).
La lucha física, como ocurre en las artes marciales o los modernos deportes de contacto, pueden encarnar perfectamente este principio, purificando la acción y desligándola de toda búsqueda de poder o humillación del rival. El adversario debe convertirse en un espejo de las propias limitaciones, y al enfrentarlo sobre el tatami o el ring, adoptando esta disciplina ascética, debe percibirse el gesto, la técnica y la lucha como una forma de oración dinámica, una realización espiritual en toda regla, con su propio valor iniciático. En este sentido, debemos entender que no todas las formas de realización espiritual se encuentran vinculadas al recogimiento monástico o a la pura contemplación. Paradójicamente, se puede templar el alma y buscar un equilibrio interior en el movimiento, moldeando la voluntad a través del esfuerzo físico, esculpiendo el espíritu desde el cuerpo. Pero esta noción solamente se puede llevar a término cuando se asume una orientación vertical y el cuerpo es capaz de consagrarse a una misión más elevada, como ya hemos desarrollado en los párrafos precedentes.
Quién escribe estas líneas también es deportista, y encuentra un gran placer, quizás un tanto egoico, en la práctica de la carrera nocturna a través de solitarios bosques de ribera. La experiencia de recorrer un camino en penumbra, en medio de un silencio sepulcral, interrumpido en ocasiones por movimientos de animales entre la densa vegetación y los árboles, proporciona una percepción de las cosas que se sale de lo común. A medida que la carrera se prolonga, y el cuerpo se acostumbra al ritmo del trote, esa marcha entre las sombras parece transformarse en un acto sagrado. Los rituales asociados a la carrera, que son siempre los mismos, y que se expresan a través de gestos y actos proyectados sobre el movimiento, se desarrollan con la misma austeridad y sobriedad de los antiguos sacerdotes. A horas intempestivas, cuando el sol todavía no hecho tan siquiera amago de proyectarse sobre el horizonte, el corredor ya no es un individuo moderno, trasciende el tiempo y el espacio mientras se ejercita, con el movimiento de cada músculo de su cuerpo, para convertirse en una especie de asceta, en un peregrino que actúa sobre su interioridad y atraviesa la frontera entre la noche y el día como si cruzara el umbral de un templo.
El bosque siempre ha simbolizado en el mundo tradicional la morada del misterio, de lo oculto, con una capacidad única para operar transformaciones interiores. Correr entre la espesura de los árboles significa sumergirse en otra dimensión, retrotraerse a un tiempo anterior, premoderno y suprahumano. Aquí no hay testigos, ni las luces ni los artificios de la ciudad tienen nada que decir, tampoco hay público ni una meta concreta. El corredor se alinea con el propio latido del cosmos con cada respiración. Y es que correr por el bosque en penumbra tiene algo de monacal y de iniciático al mismo tiempo, es un acto purificador que también moldea la voluntad, te enfrenta al desafío de la oscuridad solitaria del bosque lleno de peligros desconocidos, al miedo hacia esa naturaleza no domesticada que te envuelve en la más absoluta incertidumbre. Es en esas condiciones, con el desafío a los sentidos, cuando la voluntad del cuerpo y de la mente se vuelven más lúcidas, más despiertas, y aspiran a un verdadero principio suprarracional.
Montaña y deporte: arquetipo de ascesis heroica
El principal referente en este terreno es el Maestro ario-romano Julius Evola, quien publicó un buen número de artículos en revistas dedicadas al alpinismo en Italia entre 1930 y 1955. A lo largo de estos escritos, el Barón italiano no se limitó a simples crónicas deportivas o a reflexiones en torno a los aspectos técnicos, algo que poco tiene que ver con la naturaleza de la obra y el pensamiento evoliano. En estos textos podemos encontrar una auténtica doctrina del alpinismo como vía espiritual, como una ascesis heroica capaz de operar cambios ontológicos profundos en la naturaleza del Ser. Un verdadero antídoto frente a la disolución, la horizontalidad y el nihilismo que nos ofrece la modernidad.
¿Tradición y/o nihilismo?
Lecturas y relecturas de «Cabalgar el tigre»
Alessandra Colla, Carlo Terracciano y Omar Vecchio
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2019 |
Páginas: 140
ISBN: 978-1710988246
Como bien nos recuerda Philippe Baillet, podemos hablar de una suerte de mística viril y un retorno a las fuentes prístinas del alma indoeuropea, un verdadero acto litúrgico que trasciende cualquier propósito lúdico o pasatiempo burgués. La montaña adquiere el significado que hemos venido apuntando en el apartado anterior, y a lo largo de todo el artículo, en torno al simbolismo de elevación, la conquista interior y la prueba de fuerza y dominio sobre sí mismo.
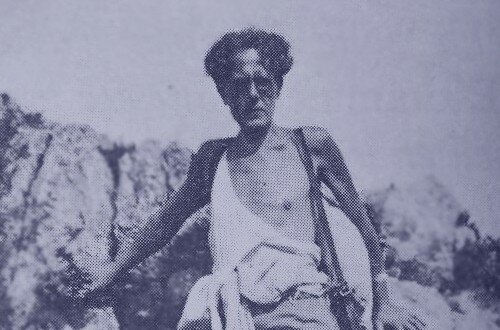
Guido de Giorgio (1890-1957), el «iniciado en estado salvaje» del que nos habla el propio Julius Evola, pasó sus últimos años entre las montañas alpinas.
La montaña aparece para el hombre como el símbolo tradicional del «Eje del Mundo», el elemento de conexión en el ya clásico ternario tradicional que une tierra y cielo, en este caso con un tercer elemento que es la montaña, y de cuya conquista dependerá el acceso del hombre a lo suprasensible. La montaña es la forma visible de lo invisible, como la imagen de la jerarquía ontológica del cosmos. Es la montaña que nos aparece en innumerables tradiciones extremo-orientales, pero también occidentales, y que van desde el Monte Meru de los hindúes, el Hara Berezaiti de los Mazdeos, el culto al Capitolium de la tradición romana, o el monte Tabor en el Cristianismo, donde Cristo se transfigura.
Roma cautiva
Un ensayo sobre la religión romana
Vittorio Macchioro
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2025 |
Páginas: 190
ISBN: 978-1-961928-31-2
Evola recupera la idea de la montaña como espacio sagrado en antítesis con la ciudad decadente, donde está el dominio de lo profano y horizontal. La montaña se yergue poderosa como un pilar vertical del mundo, inasequible a todo el ruido de las multitudes, con su naturaleza ascética y separada, símbolo de pureza e inmutabilidad, que expresa perfectamente esa idea de pathos de la distancia tan presente en el pensamiento de Julius Evola.
El tradicionalista romano denuncia tanto el turismo de masas como todas las consecuencias del montañismo moderno, vaciado de todo significado espiritual. Lo fundamental, más allá de todo evasionismo, búsqueda de emociones o narcisismo, es la práctica de la superación frente al peligro y el sufrimiento, poner el cuerpo al límite, la dureza de la escalada, el frío, la exposición al vacío, a la soledad infinita. Esta situación extrema es la que logra que el hombre se enfrente a sí mismo, para poder elevarse en una prueba que no solo desafía al físico, sino que es una prueba ontológica, a través de la cual el espíritu vence al mundo.
Ensayos filosóficos, esotéricos y religiosos
1925-1931
Julius Evola
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2024 |
Páginas: 214
ISBN: 978-1-961928-18-3
El tipo humano que viene evocado por Evola tiene unas características particulares, que lo hacen equiparable al guerrero-aristócrata tradicional, al kshatriya, que se identifica con aquel que se enfrenta al riesgo por elección, que ama la dificultad y busca lo esencial. El alpinismo se postula como una vía iniciática más, como un camino del desapego y la liberación. El hombre que se enfrenta a la verticalidad de las montañas desecha lo superfluo para concentrarse en la exigencia, la claridad y a la presencia, y es que «en la montaña no se puede mentir». El silencio del hielo y del abismo obliga a la Verdad. Por eso, en el avance hacia la cumbre se va completando un proceso de purificación interior, en el que el hombre se hace más incondicionado y más radicalmente opuesto a la modernidad. En la cumbre no hay ruido, solo luz, aire puro, roca y la inmensidad de los cielos. Y en ese paisaje inhóspito y agreste es donde el hombre se desprende y vacía de lo que viene de abajo para recibir lo que viene de lo Alto.
De ahí que el alpinismo trascienda todo hedonismo y simple deporte de aventura para operar una transformación integral del hombre, como esa forma de purificación, catarsis e iluminación interior. Esa cima que se conquista no es, como ya hemos dicho, un ambiente amigable, en ella no podrás encontrar calor humano ni ningún tipo de reconocimiento, como en cualquier competición deportiva, con la entrega de medallas y trofeos. La cima solo ofrece la desnudez, el desapego y la verticalidad, a las que el cuerpo se enfrenta con todas sus limitaciones. Y en este contexto solo caben dos posibilidades, afirmarse o abdicar. Es una forma de vaciarse de aquello inmanente y material, para volver a llenarse de un principio trascendente y metafísico, para llenarse de Dios, como diría un místico medieval de la envergadura de Meister Eckhart.
En este camino de transfiguración, de transformación interior, que representa la montaña también hay implícito un principio viril y representa un rito de paso, algo que en el mundo moderno permanece como algo totalmente desconocido, y de ahí que los hombres permanezcan en un estado de adolescencia espiritual. Hay una pedagogía del valor, del arrojo, del riesgo y el dominio en el alpinismo. No hay iniciación sin sufrimiento, y la muerte simbólica asociada al rito de paso es una condición necesaria para la maduración.
Por eso también hay una ética alpina, basada precisamente en los principios a los que hemos aludido, y que vienen representados por la capacidad de autodominio, la sobriedad y el silencio. En estos principios es donde residen los residuos de las viejas virtudes tradicionales, y que se aleja de cualquier práctica moderna abocada al sensacionalismo, el exhibicionismo o la soberbia. Para Evola la acción concebida como gesto heroico no se encuentra subordinada a un cálculo de utilidad, sino que se halla fuertemente vinculada a una lógica de fidelidad a la forma y al valor. El alpinista no debe ascender la montaña sino con el mismo propósito del guerrero, porque la ocasión lo reclama, es un gesto puro, un acto sin «por qués» que es una expresión de la soberanía del espíritu sobre el mundo. Cada ascensión se convierte en una epifanía del destino, que moldea la forma interior del hombre, sin una finalidad material.
El silencio y la impersonalidad activa asociada a la montaña delata la presencia de un orden superior, a una inmovilidad que se remite a lo eterno, en lo que vendría a ser una expresión del Logos, un reflejo sensible de un orden metafísico que no precisa de explicaciones. El hombre que se ha visto transformado por la montaña ve más allá de las paredes de roca desnuda, los glaciares y los picos que se funden con el cielo. No ve simple naturaleza, es capaz de acceder a una escritura sagrada, a una vía de contemplación pura, que le permite leer las correspondencias entre el orden visible e invisible, que antes le estaba vedado por las distracciones, la dispersión o el egoísmo. Y por ello esta contemplación no es meramente estética, sino ontológica. El paisaje de la montaña revela una medida superior y una arquitectura que trasciende el mundo y lo reordena en función de un principio aristocrático de jerarquía. En el propio acto de conquista de la cumbre el tiempo queda suspendido, y se produce, cuando el acto es puro, una suerte de realización impersonal del ser, en la que el alpinista se funde con lo eterno. Ha sido tocado por la intemporalidad y reconectado con el Centro.

«Las montañas no son estadios donde satisfacer nuestra ambición deportiva, sino catedrales donde practicar nuestra religión» —Anatoli Boukreev.
En el planteamiento evoliano hay una reivindicación permanente del ethos heroico como realización superior del ser, lo cual no debe confundirse con la violencia material ni con una forma de rebeldía romántica. Podemos hablar, más bien, de una afirmación interior del espíritu viril, que encuentra su vía de expresión más pura y perfecta a través del alpinismo y la montaña, que sirve para la consagración de este tipo humano.
Capaz de bordear el caos de los abismos verticales que se proyectan bajo las paredes de piedra, concibe el riesgo como una condición, desde la serena aceptación del peligro como una ocasión de superación. Y es que hay una enorme potencia arquetípica asociada al acto de ascender verticalmente, y que podemos rastrear desde la India védica pasando por el mundo clásico grecorromano, el cristianismo místico y las culturas chamánicas. Ascender es cambiar de estado, atravesar umbrales, romper velos, morir y renacer. Y estos arquetipos, aunque el alpinista lo ignore, son reactivados con su acción.
Finalmente, y a modo de conclusión, podríamos decir que frente al mundo moderno, construido en torno a una idea de igualación universal, enemigo de toda forma de jerarquía, partidario de la comodidad y el hedonismo ocioso, la montaña representa la negación objetiva de toda ideología igualitaria cuando no es domesticada y sometida con telesillas, parques naturales y rutas balizadas. Una desigualdad natural que no se expresa en el plano social o político, sino ontológico. No todos pueden ascender la montaña, no todos soportan el frío y las dificultades que representa susodicho ascenso, no todos desean el silencio de las alturas ni resisten el vacío. Y no se trata de una «injusticia», sino que es un hecho que responde a la existencia de jerarquías y diferentes tipos y naturalezas humanas. El tipo humano que representa la vía de la montaña es objeto de caricaturización, es calificado de «radical», término que no se concibe en su etimología originaria, sino como una forma de calificar a alguien desequilibrado, que no atiende a una razón y una lógica aceptada. Porque ser radical significa volver a las raíces, a lo puro y originario del Ser, a la matriz (he de disculparme con el Maestro por el uso del término) originaria donde todo tiene su origen. Volver a la tradición.
Relacionado
Con este artículo nos ha venido a la memoria el episodio de la serie de cortometrajes animados Animatrix (del universo de The Matrix) titulado World Record (Record Mundial) en la que se aborda el tema de la ascesis y la liberación a través del deporte.
Recomendamos su visionado.