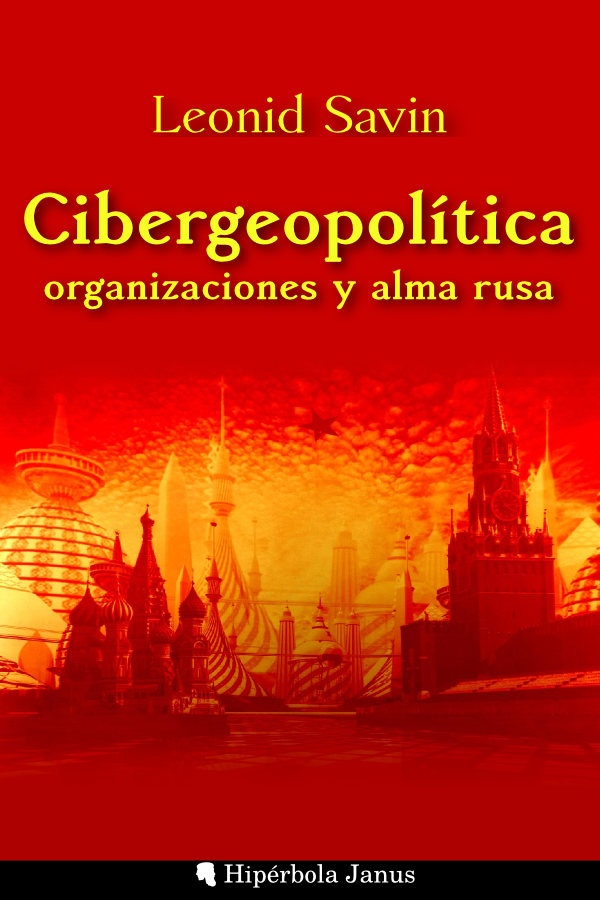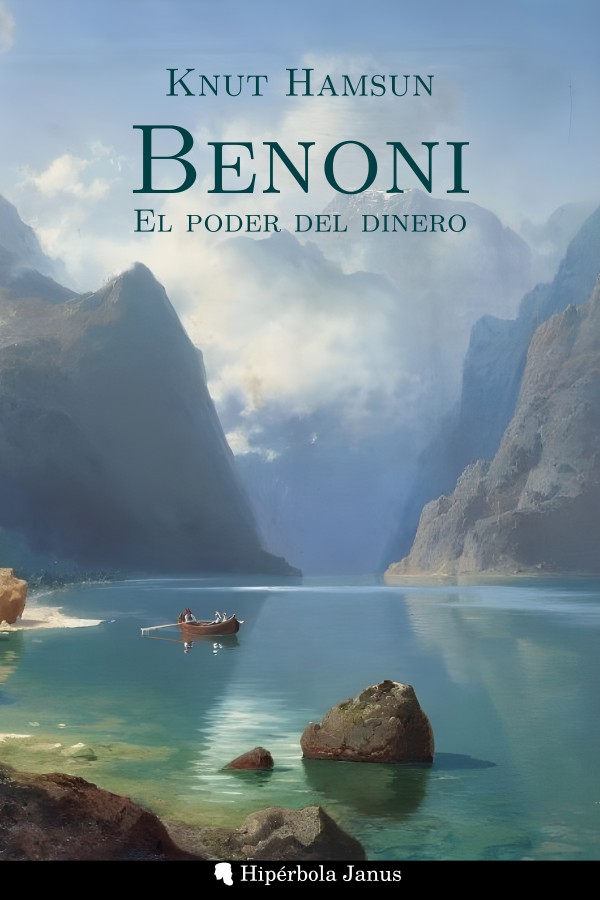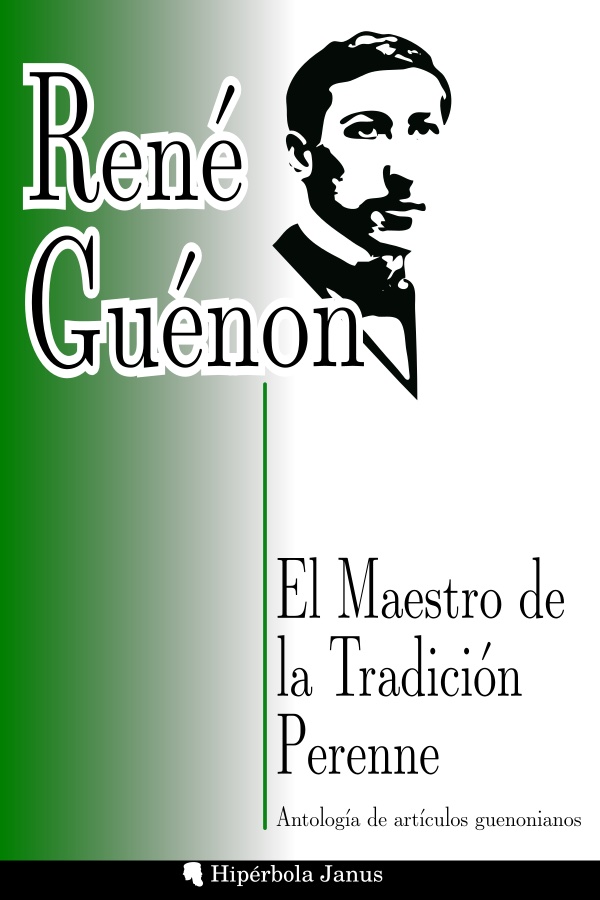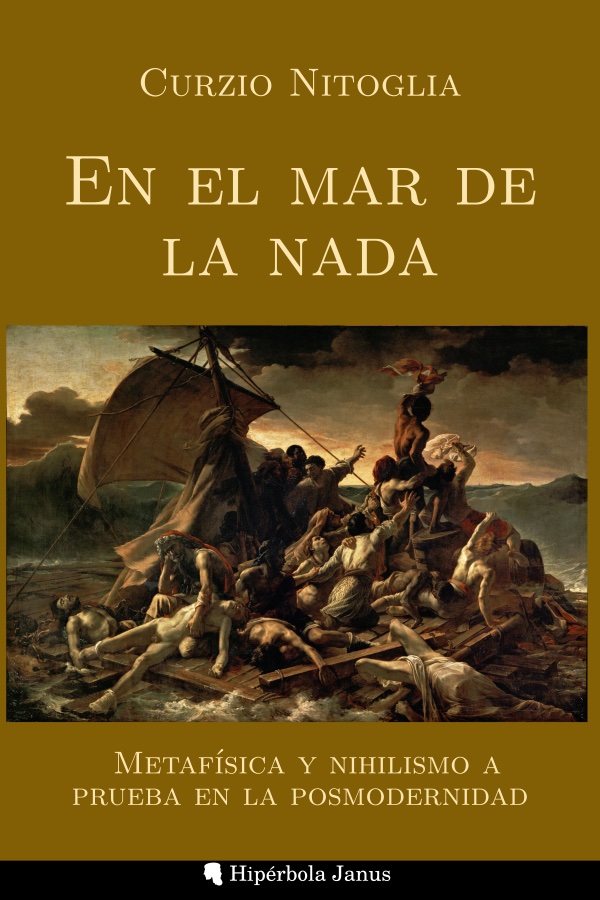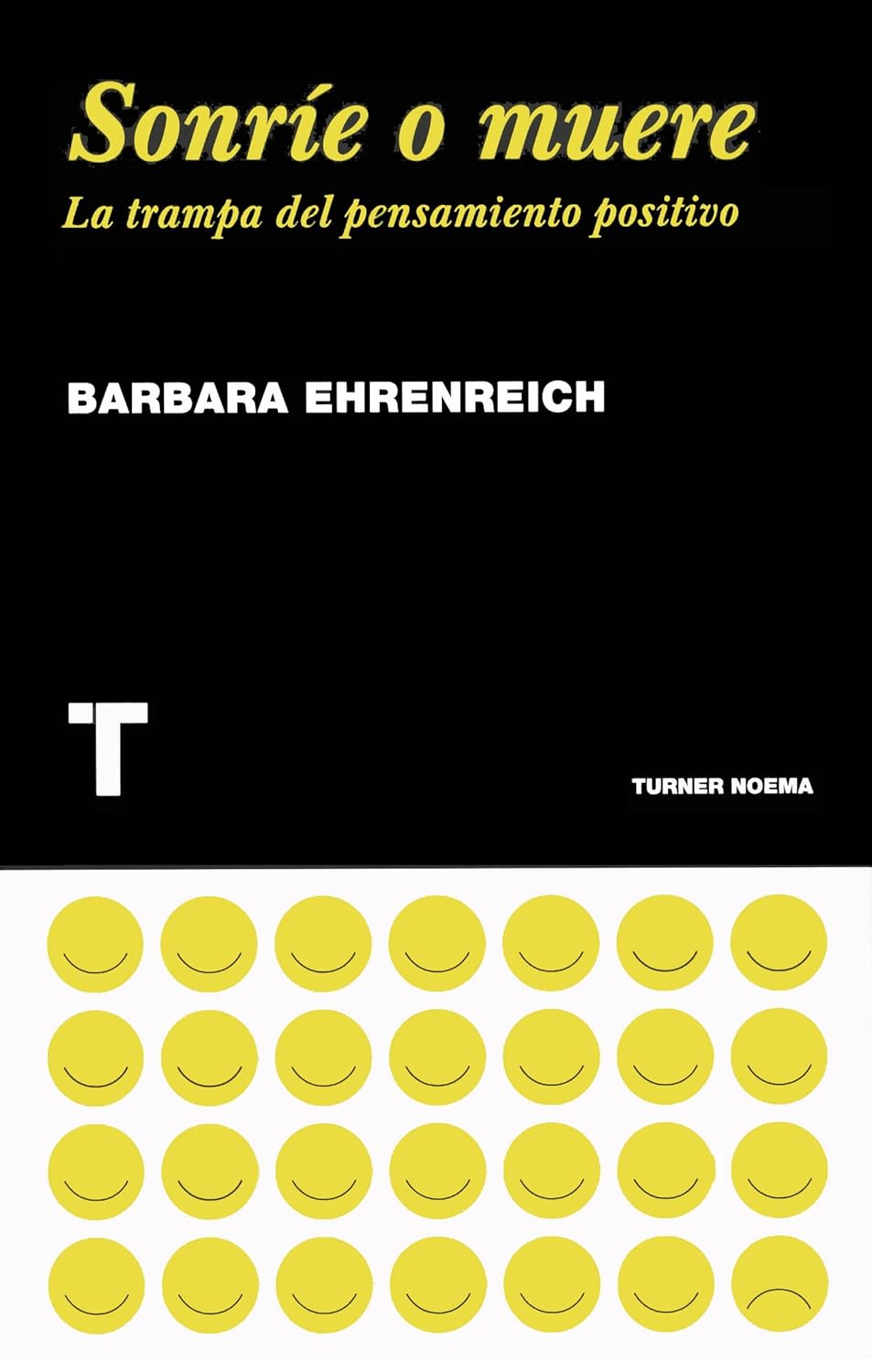
Sonríe o muere
La trampa del pensamiento positivo
Barbara Ehrenreich
Editorial: Turner
Año: 2012 |
Páginas: 272
ISBN: 978-8475069388
Con relativa frecuencia escuchamos hablar de la importancia que tiene una actitud positiva ante la vida, de las cualidades casi milagrosas que se derivan de un optimismo permanente ante cualquier acción acometida. Pero como dice en su libro Barbara Ehrenreich, Sonríe o muere: La trampa del pensamiento positivo, la cuestión va más allá de una mera actitud personal o de una herramienta terapéutica inocente, sino que tras la promoción de esta actitud encontramos una ideología con sus prolongaciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Ya no se trata de algo que puedes elegir voluntariamente, sino que es parte de un discurso normativo que configura subjetividades, encubre desigualdades y reprime la crítica reforzando el orden establecido. ¿Quién no ha escuchado hablar en los últimos años de la importancia de ser «resiliente»? De mostrarse positivo y optimista aunque la ruina y la miseria reine por doquier. Lejos de ser el motor de un ficticio progreso individual y colectivo, es una forma de incentivar el conformismo y la domesticación emocional.

Barbara Ehrenreich (1941-2022) fue una ensayista, activista y bióloga estadounidense.
La sonrisa como imperativo. Crítica al pensamiento positivo
Barbara Ehrenreich toma como referencia un marco geográfico concreto, como es la cultura y sociedad estadounidense, describiendo cómo se han entrelazado dos dinámicas que han conformado el denominado «sueño americano», que trata de aunar el éxito económico con el relato del «crecimiento personal» (no conviene olvidar la importancia creciente del «coaching» en las empresas). La idea del pensamiento positivo, ligado a las emociones personales, al moldeamiento del carácter, son compartidas tanto por la psicología popular como por la religión neoliberal en las últimas décadas. La intención detrás de la difusión de este tipo de contenidos y su popularización (véase el éxito de los manuales de autoayuda) no es otra que la sumisión y funcionalidad a los intereses del sistema. Y esta tendencia aparece en todos los ámbitos, desde la propia empresa, la cultura, la economía o la religión, por no hablar del terreno sanitario durante la plandemia de 2020.
Bajo las premisas de un pensamiento positivo impuesto, todo fracaso se evalúa como el fruto de un defecto interno, de la falta de fe, de entusiasmo, de energía, de convicción o de una actitud correcta. No hay espacio para la queja legítima, para el dolor y, mucho menos para la reflexión crítica. Pero es que más allá de la superficialidad inocente de sus formas, como nos dice Ehrenreich, hay una estructura de poder que lo sostiene y lo supedita a funciones políticas en consonancia con el orden neoliberal. Es la impostura de un hábito mental, de una actitud que representa una sofisticada forma de encubrimiento, de un método de control que trata de eliminar toda resistencia o reflexión.
Muchas de las consecuencias de este pensamiento llegan a extremos paroxísticos, como considerar que el dolor en un paciente, en un enfermo, es fruto de su actitud negativa, porque todo se orienta, como hemos dicho, hacia la culpabilización individual, reduciendo problemas objetivos, de salud en este caso, a una cuestión de actitud. Frente a éstos se impone un velo de euforia forzada, de sentimentalismo kitsch y represión emocional. La persona individual no puede mostrar su sufrimiento, contrariedad o indignación, y todo diagnóstico debe ser reciclado y transformado en un relato de superación sin fisuras. Un discurso que además resulta superficial y cruel, que construye un mundo donde no hay víctimas y solo culpables de su propio fracaso, un mundo donde todo dolor es sospechoso, la tristeza es indeseable y toda protesta se convierte en una señal de debilidad.

De hecho, Ehrenreich se propone desenmascarar la ideología del optimismo como una forma moderna de control, de culpabilización y alienación. Nos presenta el pensamiento positivo como una versión secularizada del providencialismo religioso, una superstición disfrazada de ciencia, una forma de autoexplotación emocional y la negación sistemática del sufrimiento humano. No es más que una «religión civil del capitalismo tardío», una «pedagogía de la resignación disfrazada de empoderamiento», como bien nos señala la autora.
Una religión sin Dios
¿Y cuáles son las raíces del pensamiento positivo? Es decir, su origen histórico, sus fundamentos culturales y religiosos, porque no se trata de un fenómeno reciente, sino que ha vivido un proceso de transformación doctrinal y emocional a través de las iglesias protestantes estadounidenses. Barbara Ehrenreich nos habla de un proceso a través del cual el severo pesimismo puritano termina siendo sustituido progresivamente por una nueva metafísica del entusiasmo, un giro que identifica con el surgimiento de un «nuevo pensamiento».
El núcleo de este cambio, de esta mutación, lo encontramos en la consideración del sufrimiento, antes conceptuado como una prueba o castigo divino, que comienza a ser percibido como un error de percepción, como una ilusión mental y una actitud equivocada. Este «nuevo pensamiento» ya no predica la resignación, sino que enseña a «visualizar» el éxito, a confiar en la bondad intrínseca del universo y armonizar mente y mundo mediante pensamientos positivos. Responde a una crisis de la teología tradicional y al deseo de reconciliar religión y éxito personal, desde un apoyo explícito en la doctrina del «destino manifiesto» en un país en expansión económica. Autores como Phineas Quimby, o posteriormente Mary Baker Eddy (fundadora de la «Ciencia Cristiana») promueven una doctrina que niega el poder del mal, la enfermedad y la pobreza, que sostiene que la mente tiene poder causal sobre la realidad, la capacidad de modificarlo. De aquí surgirá todo un conglomerado de «religiones mentales» y corrientes de autosanación que desembocan finalmente en la cultura de la autoayuda del siglo XX. Pero esta corriente no representa, según nos cuenta Ehrenreich, una ruptura con el espíritu protestante, sino una mutación funcional dentro de él. La exigencia de trabajar, obedecer y producir se transforma en la obligación de sentirse bien, de atraer cosas buenas, de demostrar entusiasmo , alegría y fe en uno mismo. La dureza de la predestinación calvinista da paso al imperativo del éxito interior, aunque ambos modelos comparten una lógica de fondo: el sujeto es el responsable último de su destino, en virtud de sus obras o por sus emociones. La culpa se traslada del pecado al pensamiento. El fracaso, la enfermedad o la pobreza dejan de ser fruto del azar o de una determinada situación social, y se convierte en el síntoma de una actitud errónea, de una mente enferma o de la pura vagancia.

En este nuevo contexto, con el «nuevo pensamiento» en el que se integran movimientos de superación personal o el culto contemporáneo al «mindset» trascienden su pretendida dimensión como «formas religiosas alternativas» para convertirse en nuevos dispositivos de control y autogestión emocional del sujeto, que son perfectamente funcionales al desarrollo del capitalismo estadounidense. El pensamiento positivo es la piedra angular, el alma emocional, del neoliberalismo en sus aspectos psicopedagógicos, porque ofrece una versión emocionalmente atractiva de las exigencias estructurales del sistema: autonomía, responsabilidad, productividad, ausencia de quejas y una disposición permanente al cambio. En este sentido podríamos definir el pensamiento positivo como un sistema de autovigilancia interior que prescinde de carceleros externos, ya que es el propio individuo quien se convierte en censor de sus pensamientos, en policía de sus emociones y en juez de su tristeza o desesperanza. Hay un imperativo mental consistente en sentirse bien, en «vibrar en alta frecuencia», a través de un mandato totalizador que culpabiliza al sujeto de todo lo que le ocurre y le obliga a reprimir todo atisbo de negatividad. De aquí nace también la idea promovida por pensadores como William Walker Atkinson, que viene a plantear la «ley de la atracción», que en función de la cual todo lo que ocurre (bueno o malo) ha sido atraído por nuestros pensamientos, en lo que es una forma secularizada de superstición mágica disfrazada de una pretendida cientificidad y que se difunde como técnica de desarrollo personal o empresarial.
Al margen de esta cuestión, que nos remite a formas de pensamiento mágico, no podemos obviar la existencia de una función ideológica: anular la queja e impedir la reflexión crítica, disolver el hipotético conflicto social y normalizar la injusticia. Al fin y al cabo, si todo depende de la propia voluntad, basta con pensar en positivo para triunfar, de modo que no hay razón para quejarse ni para protestar, individual o colectivamente. El pensamiento positivo erradica cualquier forma de contestación, siendo una herramienta de desmovilización política. De tal modo que el pensamiento positivo no nace como una respuesta a la necesidad de consuelo humano ante el sufrimiento, sino que es una herramienta de adaptación emocional al sistema económico, al liberal-capitalismo, que no puede tolerar quejas, dudas ni negatividad alguna porque obstaculiza el rendimiento, el consumo, la competitividad y el entusiasmo constante que exige el mercado.
Capitalismo emocional: pensamiento positivo al servicio de la empresa
Como bien hemos señalado, hay una lógica instrumental que resulta del todo funcional al sistema liberal-capitalista. A partir de los años 80 especialmente, vemos cómo el pensamiento positivo se transforma en una herramienta de gestión emocional, con una política de control simbólico y un método de movilización afectiva del trabajador. A partir de ese momento, la categoría y rendimiento del trabajador también se miden en términos emocionales, de entusiasmo, de energía o mediante la capacidad de sonreír. De ahí que todo esto se refleja en el grado de fidelidad que el trabajador muestra en relación a la empresa. La autora analiza la evolución de los discursos del management, especialmente los surgidos a raíz del coaching, leadership training y las «culturas corporativas» de Silicon Valley. Se trata de discursos que están totalmente alejados de la productividad y objetivos concretos para convertir la gestión en una especie de liturgia emocional donde la crítica es desterrada a favor de la automotivación, el conflicto se ve desplazado por el «pensamiento positivo» y la realidad por la «búsqueda de soluciones». De este modo se evita discutir sobre las condiciones reales de trabajo en el entorno laboral y la emoción negativa se percibe como amenaza, falta de lealtad o un obstáculo frente al «progreso».

El trabajador abandona sus funciones como agente económico o laboral para convertirse en una fuente de emociones, que servirá de baremo para medir su alineación con los valores de la organización. Ehrenreich utiliza como ejemplo la quiebra de empresas a raíz de la crisis de 2008, como la financiera Lehman Brothers o Enron, con despidos masivos que eran transmitidos bajo exhortaciones para «ver una nueva oportunidad», «reinventarse» o «tomar responsabilidad emocional». La pérdida de empleo, a consecuencia de malas gestiones o dinámicas estructurales, se convierte en un fallo emocional del propio afectado. Lo cual no responde a factores azarosos, sino que viene promovido por consultoras, departamentos de RRHH o gurús del liderazgo empresarial, tratando de desactivar el conflicto psicológico de la flexibilidad, la precariedad y la desregulación al interior de los trabajadores. Así frente a la reivindicación de mejoras laborales, en los convenios etc, se promueve el autoliderazgo o la resiliencia o la motivación. Son conocidos los retiros de empresa donde los empleados son obligados a reír, a abrazarse, cantar, participar en juegos de confianza o repetir mantras optimistas, al modo de programación mental. Mecanismos de integración emocional y de supresión de la disidencia que tratan de ahogar cualquier voz crítica, cualquier escepticismo, concebido todo ello como falta de actitud o expresión de negatividad tóxica. De todo ello resulta un trabajador feliz por decreto, emocionalmente disponible y permanentemente adaptable, privado de crítica y convencido de que su destino depende exclusivamente de su actitud interior. Todo un fenómeno de ingeniería mental que se ha visto trasladado a todos los niveles laborales, desde aquellos ejecutivos de alto nivel hasta los trabajadores menos cualificados.
Cibergeopolítica, organizaciones y alma rusa
Leonid Savin
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2015 |
Páginas: 214
ISBN: 978-1518696251
El problema de toda esta doctrina, nos cuenta Barbara Ehrenreich, deliberadamente planificada con intenciones espurias, es que se ha infiltrado en los más altos niveles del poder económico y financiero, y especialmente en Estados Unidos. De modo que toda esta fuerza estructural que supone la superstición emocional del pensamiento positivo ha conseguido distorsionar la percepción de la realidad a escala planetaria. Desde los años 90 en adelante, el optimismo se convirtió en una obligación cultural en los centros de poder económico, y no solo desde el plano puramente personal, sino como una premisa de los modelos financieros, de las predicciones de crecimiento, políticas monetarias y decisiones de inversión. Nuestra autora llega a afirmar que este pensamiento, institucionalizado en las más altas esferas económicas, fue clave para la negación sistemática de los riesgos, y que el optimismo obligatorio impidió tomar medidas preventivas frente a la catástrofe que sobrevino. Cualquier dato negativo o advertencia eran denunciados como falta de visión, como obstáculos al crecimiento, tomando la idea de prosperidad y buen funcionamiento como parte de la «confianza del consumidor» más que de los indicadores materiales. En este sentido el pensamiento positivo, más que parte de la «asunción de responsabilidad propia», aparece como una forma sistémica de irresponsabilidad. Una forma de alejarse de toda realidad, de toda prudencia y previsión.
Benoni
El poder del dinero
Knut Hamsun
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2024 |
Páginas: 256
ISBN: 978-1-961928-15-2
Una religión descafeinada, un sucedáneo de felicidad
El pensamiento positivo también tiene sus consecuencias en otras esferas de la realidad, con una serie de consecuencias antropológicas y espirituales. No todo se circunscribe al ámbito económico-empresarial o sanitario (psicológico), sino que alcanza la dimensión más íntima del ser humano contemporáneo, su imaginario existencial y su posicionamiento respecto al dolor, la muerte o la verdad. En este contexto adquiere los atributos de una nueva religión secular, una doctrina difusa pero omnipresente que ha moldeado la subjetividad moderna con más eficacia que cualquier dogma tradicional. Y esto lo vemos a través de un proceso de sustitución de muchas funciones simbólicas, morales y afectivas que en su momento cumplía la religión organizada.
El pensamiento positivo promete la salvación mediante el éxito, el bienestar o la abundancia; exige fe a través de la confianza en uno mismo, en el universo o en la «ley de atracción; ofrece rituales a través de mantras diarios o seminarios de superación; define el bien mediante la alegría, el entusiasmo y la energía y persigue el mal, representado por la crítica, la duda, el dolor o la «vibración baja». Es un sucedáneo de religión privado de contenido trágico y trascendente, con unos contenidos secularizados y un patrón imitativo que no deja de recordarnos a esa suerte de parodia de la religión de la que nos hablaba René Guénon en relación a la contrainiciación y las falsas religiones modernas.
El Maestro de la Tradición Perenne
Antología de artículos guenonianos
René Guénon
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2021 |
Páginas: 286
ISBN: 979-8504926506
Y es una nueva forma de espiritualidad (pseudoespiritual) basada en la autoayuda, en la psicología popular y una retórica del éxito personal que no exige conversión interior ni reforma moral, solo una disposición emocional permanente: ser positivo. Sin comprender absolutamente nada del alma humana ni de sus necesidades trascendentes, lo reduce todo a un manual de instrucciones afectivas. Además destierra todo misterio de la vida, en la medida que todo debe ser explicado, resuelto y superado, que es el pensamiento negativo, sistemáticamente expulsado del horizonte legítimo de la experiencia. Y al mismo tiempo que no se tolera ninguna negatividad ni tragedia, la única verdad aceptable es que que puede reducirse a un eslogan.
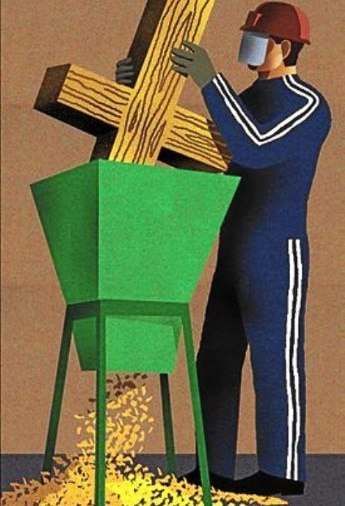
Podríamos hablar de una suerte de (pseudo)religión blandita, light, que ha invadido todo los ámbitos del pensamiento humano. Pero lejos de lo que pudiera pensarse, por el hecho de exhortar a comportamientos con entereza, valientes y activos, frente a la enfermedad, Ehrenreich nos dice que el pensamiento positivo deslegitima el dolor, que se privatiza, se embellece (como una aventura edificante en el caso de una enfermedad grave) o se maquilla, se transforma en «crecimiento personal», en algo rentable y superable. De tal modo que incluso podríamos decir que se banaliza, y una experiencia radical de la existencia, que te coloca frente al abismo y la extinción, por ejemplo, se degradada a la categoría de obstáculo motivacional.
El pensamiento positivo, como parte de esa idea prometeica que guía el liberalismo y el pensamiento moderno, niega la dimensión trágica de la existencia, haciendo creer que la vida humana está bajo nuestro control, que el mal no existe y que el sufrimiento siempre tiene sentido. Es una negación sistemática del pensamiento clásico, religioso y filosófico, que reconocía la muerte, su inevitabilidad y un sufrimiento no siempre con sentido como parte constitutiva de la condición humana. De ahí que el pensamiento positivo niegue la realidad y redunde en una forma de infantilización espiritual, una regresión cultural a las formas primitivas de pensamiento mágico, donde el mundo es bueno por definición y el mal solo un desvío del pensamiento. Y el resultado es, en coherencia con lo que los psicópatas liberales piensan, un tipo humano más vulnerable, superficial, menos resistente a los embates de la vida y, especialmente, más alejado de la verdad.
Y es que, como ya hemos señalado, una espiritualidad reducida a la simplificación de lo emocional, además de distorsionar la experiencia interior también neutraliza toda posibilidad de crítica colectiva. Si el mal no existe, y es fruto de nuestros pensamientos negativos, tampoco existe la injusticia ni otras formas de desequilibrio o negación de lo apto y bien constituido, de toda jerarquía natural (la autora habla de «explotación y violencia estructural», pero nosotros no utilizamos ese lenguaje). De tal manera que así se puede justificar la riqueza de unos frente a la pobreza de otros, así como la arbitrariedad y miseria procurada por el sistema plutocrático y capitalista actual.
Una respuesta coherente: rehabilitar la realidad
Barbara Ehrenreich propone una respuesta desde la responsabilidad epistemológica, ética y política. Y si el pensamiento positivo ha llegado a contaminar tan profundamente la cultura contemporánea, desde la subjetividad individual, las estructuras del poder económico y las respuestas al sufrimiento, la alternativa no pasa por ridiculizar esta forma de pensamiento, sino por proponer una alternativa desde el pensamiento lúcido, centrado en lo concreto y comprometido con la realidad. Para ello hay que reconocer en el pensamiento positivo una deformación cognitiva inducida por intereses estructurales, un sistema de creencias que ha desarmado la conciencia crítica en nombre de un pretendido, como falso, «empoderamiento individual». La autora habla de un «retroceso del triunfo de los valores ilustrados», que reconoce en la capacidad de observación, análisis y escepticismo razonado, o la humildad ante la complejidad del mundo. Nosotros creemos que es la ilustración precisamente quien ha servido como catalizador de este tipo de pensamiento, y que hunde sus raíces en el optimismo ilustrado y su concepción teleológica del progreso.
De hecho, más allá de la crítica racional, sociológica o política, Ehrenreich admite una lectura todavía más profunda de la cuestión, que se puede confrontar desde la perspectiva de la Tradición perenne o de la doctrina antropológica del cristianismo tradicional. Y desde este enfoque es obvio que el pensamiento positivo no es solo una forma de superstición moderna o una ideología liberal, sino que representa una auténtica herejía metafísica, una inversión del orden real de las cosas, un extravío espiritual enmascarado de bienestar emocional.
Desde la perspectiva de teóricos de la Tradición como René Guénon, Ananda Coomaraswamy o Frithjof Schuon, la modernidad se define como el olvido de lo Real, la subversión del Principio y la disolución del orden vertical que une el alma con lo Trascendente. El pensamiento positivo se inscribe plenamente en este proceso, y lo hace al negar el mal, el sufrimiento, la muerte, el pecado o la necesidad de trascendencia, reemplazándolo todo por una visión horizontal, inmanente y puramente psicológica del ser humano. En lugar de aceptar el sufrimiento como una vía hacia el conocimiento, de redención o transfiguración, lo convierte en una especie de fallo que hay que eliminar mediante la repetición de mantras y fórmulas bajo técnicas mentales.
Se trata de una forma contemporánea de magia subjetiva, a través de la cual se pretende someter el orden de lo real a la voluntad del ego. Podría equipararse con ciertas formas de ocultismo moderno y con formas invertidas de espiritualidad que prestan culto a lo luciferino, en una caricatura del principio de correspondencia tradicional. Una suerte de egolatria emocional, manipulación mental y voluntad de poder sentimentalizada, algo que es ajeno a toda forma de jerarquía espiritual, purificación interior y objetivación trascendente. Es totalmente hostil a la jerarquía del ser, y convierte al hombre en un microdios a golpe de emoción o deseo, legislador de su destino mediante su psicología, llegando a una suerte de herejía antropocéntrica de raíz gnóstica disfrazada de autoayuda. Es una profanación integral del sentido profundo del ser, del hombre y de lo espiritual, que es objeto de profanación para reducirlo a técnicas de éxito personal, en la que el Principio es reemplazado por el coaching, por la motivación y el crecimiento personal, prometiendo consuelo sin exigencia y alegría sin trascendencia a través de burdas formas materializadas consagradas al puro interés crematístico. No deja de ser parte de un fenómeno mucho más profundo, que es el que nos remite al proceso de disolución de la metafísica que caracteriza a la modernidad tardía, y que supone la absolutización de la subjetividad psicológica.
A pesar de que los orígenes de este modelo de pensamiento son rastreados por Barbara Ehrenreich en la cultura estadounidense de los siglos XIX y XX, lo cierto es que hay que remontarse hasta el siglo XVIII para comprender cómo el optimismo antropológico es una doctrina que nace en el seno del pensamiento ilustrado, bajo el influjo de una serie de transformaciones sociopolíticas, cosmológicas, religiosas y existenciales que nos preparan el terreno para el culto contemporáneo hacia el entusiasmo, el éxito y la felicidad terrenal.
En el mar de la nada
Metafísica y nihilismo a prueba en la posmodernidad
Curzio Nitoglia
Editorial: Hipérbola Janus
Año: 2023 |
Páginas: 126
ISBN: 9798394809026
La Ilustración, entendida como un movimiento intelectual de emancipación de la razón frente a la autoridad tradicional (teológica, monárquica o simbólica), se articula mediante la fe en el progreso, la perfectibilidad humana y la bondad esencial del mundo natural. Los grandes filósofos de la Ilustración, como Leibniz, Condorcet o Voltaire, entre otros, creen que la historia humana avanza hacia un estado mejor, y que el mal y el sufrimiento son el fruto de la ignorancia y la superstición, y que la razón, aliada con la ciencia, puede y debe organizar el mundo hacia la felicidad universal. Y es en este punto donde reside la ruptura radical con la concepción trágica de la existencia que había predominado en las culturas tradicionales y en la teología cristiana durante el Antiguo Régimen. Leibniz, por ejemplo, con su célebre tesis del «mejor de los mundos posibles», ofrece el primer fundamento filosófico del optimismo moderno. Para él, en su sabiduría infinita, Dios ha decidido crear este mundo entre todos los posibles, y por lo tanto, todo mal es solo aparente, subordinado a un bien mayor que escapa a nuestra comprensión parcial. Esta teodicea, que pretendía defender la racionalidad de la Providencia divina, se convertirá en una doctrina inmanente del progreso tras pasar por el filtro de la secularización ilustrada. De este modo resulta que, si el mal es accidental, y si el hombre es racional, entonces la historia es perfectible, y si la razón se impone, entonces la felicidad es alcanzable.
Se produce una mutación de la providencia en progreso, de modo que ya no se espera la salvación en la eternidad, o en la mejora del tiempo. Ya no se confía en la gracia, sino en la educación, la ciencia, el comercio y la democracia. La felicidad como concepto, como idea, se seculariza, y deja de ser un ideal espiritual o escatológico para convertirse en un derecho político y en una exigencia social. Será la Revolución Francesa quien consagrará el «derecho a la felicidad» como uno de sus principios. Estados Unidos, en su declaración de Independencia, incluirá la «búsqueda de la felicidad» como fundamento de la armonía social y civil. Las consecuencias no se harán esperar, y la noción clásica de destino, límite o redención se verá sustituida por una antropología eufórica y constructivista que concibe al hombre como agente de su propia mejora ilimitada. Este es el caldo de cultivo en el que se fragua el germen del pensamiento positivo: si el mundo es bueno por naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza, y lo único que puede obstaculizar su felicidad es la ignorancia, el miedo o la actitud equivocada. En consecuencia, la idea de sufrimiento pierde su legitimidad ontológica y se convierte en un error a corregir, en una anomalía técnica o moral.
Por ese motivo debemos hacer una pequeña corrección al análisis de Barbara Ehrenreich, y decir que el pensamiento positivo no nace ex nihilo de la subcultura de los manuales de ayuda en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, sino que es heredero directo del optimismo ilustrado, secularizado, psicologizado y privatizado. Donde la Ilustración afirmaba la bondad del mundo y el avance de la razón, el pensamiento positivo afirma la bondad del universo y el poder de la mente individual. En ambos casos hay una negación del mal como dato constitutivo del ser, sustituido por una fe irracional en la autosuperación ininterrumpida del individuo o el colectivo mediante herramientas psicológicas y subjetivas.